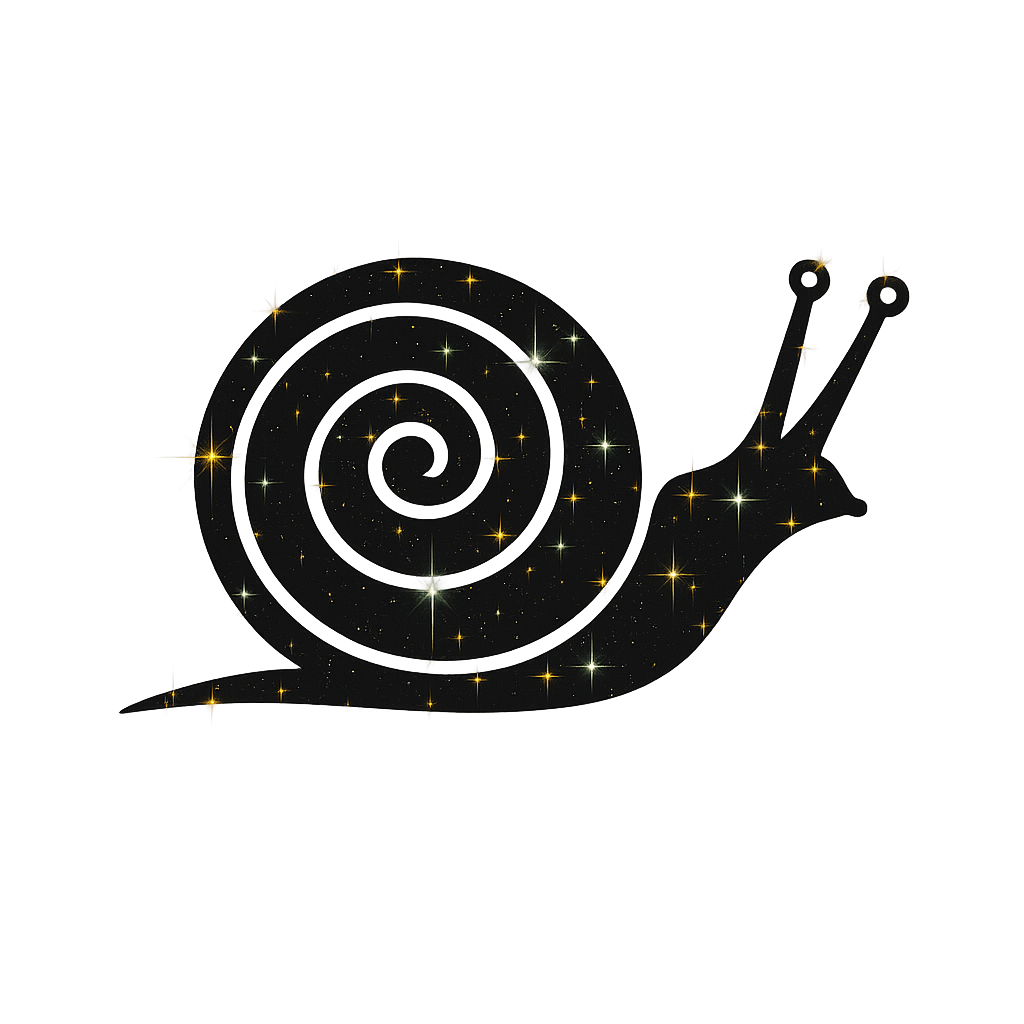Tiempo de lectura: 18 minutos
Dahlia escribe para poner en evidencia lo que muchos prefieren ignorar: la desigualdad, el clasismo, la violencia que se esconde en lo cotidiano. Originaria de Aguascalientes, es cofundadora del colectivo Morras Help Morras y autora de Perras de reserva, Desde los zulos, Tsunami 2 y Medea me cantó un corrido. Su literatura es frontal, política y profundamente incómoda para quienes aún creen que el canon es neutro. Es, sin lugar a dudas, una de las voces más punzantes y necesarias de la literatura mexicana actual, y una de las plumas más potentes y reconocidas de su generación. Dahlia habla desde el margen —económico, geográfico, identitario— pero no para pedir entrada, sino para dinamitar la puerta. Conversamos sobre la cárcel, la justicia, la libertad, la política de los afectos y la literatura como frontera.

Primera y segunda: Dahlia; Labubu armado. Fotografía cortesía de la autora. Luego, foto mía.


FO: Hola, Dahlia. Antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista, soy tremenda fan y lectora tuya. El internet y la comunidad libresca ya te conocen bien, pero igual cuéntame de ti. ¿Cómo supiste que la escritura sería un espacio de expresión y resistencia?
DDLC: De nada. Bueno, mi relación con la escritura ha ido cambiando con el tiempo. Empecé con un diario íntimo como herramienta de desahogo en la secundaria. Me servía mucho. Siempre he sido muy impulsiva y muy peleonera [risas], así que escribir las cosas me ayudaba a relajarme, a ser más tranquila, más calmada. Y luego, cuando empecé a involucrarme en la escena gótica, intentaba emular a los escritores que leía —todos de horror— pero, claro, tratar de imitar a Edgar Allan Poe o a Lovecraft, y encima aterrizarlo a un contexto latinoamericano, o al mío en particular, era de lo más complicado. No tenía marcos de referencia, ni práctica, ni idea de nada.
En el 2013 hubo un feminicidio en mi familia. Entonces decidí que quería utilizar la escritura como herramienta de denuncia sobre las violencias que vivimos las mujeres en México, específicamente las muertes violentas. El verdadero terror lo vivimos nosotras, todos los días, en este país. Y yo podía escribir sobre eso.
Primero busqué becas literarias porque necesitaba poder hacerme el tiempo. Fue hasta 2015 cuando me dieron mi primera beca, y de ahí ya no paré.
FO: Es un punto de partida muy fuerte. Háblame un poco más del tras bambalinas de tu práctica. ¿Qué duelos invisibles has tenido que atravesar para estar donde estás hoy?
DDLC: Conforme ha ido evolucionando mi escritura, me he ido enfrentando a distintos procesos emocionales. Al principio mi única ambición era escribir como herramienta de denuncia, utilizar el arte y la escritura como instrumento político. Tenía mucha rabia. Mucha impotencia, frustración, tristeza. Estábamos atravesando un duelo como familia. Yo no sabía en qué circunstancias eran asesinadas las mujeres en este país y mucho menos lo había politizado. Me despedí también de toda una idea de la vida, el abrir los ojos a una realidad violenta, saber que estás en un contexto donde todo eso está normalizado. Eso también es un duelo, más abstracto o filosófico, por llamarlo de alguna forma, pero, sí, un duelo.
Y de ahí se ha ido expandiendo el multiverso de los duelos porque conforme va avanzando mi carrera literaria y empiezo nuevas etapas, voy teniendo pequeños duelos de la etapa anterior. Por ejemplo, la mitad de mi carrera literaria la hice a través de becas del estado. Esa fue mi época de escritora con mecenas. De pronto, cuando se terminó mi última beca, me di cuenta que en verdad era la última. Ya había llegado a la edad donde dejas de ser joven promesa. Tienes que encontrar otras formas de financiar tu proyecto. Entonces experimenté otro tipo de duelo, obviamente porque es un cambio de etapa y hay mucha incertidumbre. Vivir del arte en México es bien difícil.
Pero creo que los suelos más dolorosos han sido a nivel identitario: una piensa que es tal cosa y luego resulta que es otra. Al inicio creía que escribía solo por amor a la literatura, por la urgencia de denunciar. Pero cuando empezaron a llegar los billetes, entendí que también me importaba el dinero, el reconocimiento, una vida digna. Y ahí se abre otro duelo, el darme cuenta de que no soy tan espiritual como creía. Escribir y la labor de escritora es un constante irse despidiendo.
FO: El arte, la politización del arte, la espiritualidad, la vida digna obtenida a través del recurso. Creo que son cosas que pueden convivir, pero entiendo lo que dices. Tengo otra pregunta para ti, Dahlia, ahora que estabas hablando de los duelos identitarios. Has escrito desde y sobre la rabia, la violencia, la sobrevivencia, ¿qué pasará con tu escritura cuando esa herida empiece a cerrar? ¿Has pensado que escribir desde la herida es una suerte de lengua materna? Cuéntame hacia dónde quieres llevar tu trabajo en los próximos años.
DDLC: Sí, mi contexto ha cambiado y por lo tanto también lo hará mi escritura. Aunque probablemente ya no siga en la narrativa de ficción. Podría escribir algo más y ya estuvo. Me interesa la crónica, la autoficción, el ensayo. Las razones son muchas. La primera es que yo pienso que las personas en general nos obsesionamos con un tema, tenemos dos, tres cosas interesantes que decir y luego ya repetimos el discurso. Siento que con tres libros yo ya diría lo que tengo que decir sobre el mundo y sus misterios.
Después de eso también tiene que ver un poco con mi ética de escritura. Todo lo que yo he escrito son cosas que me atraviesan o me han atravesado, temas que me importan por razones personalísimas que tienen que ver con mi contexto y es desgastante tener que explicarlo todo el tiempo. A mí se me cuestiona mucho. Me acusan de lucrar con experiencias que no vivo, cuando la realidad es que muchas de las experiencias de las que yo hablo en mis libros, aunque no me han acontecido en primera persona, todas obedecen a un contexto muy específico que sí es el mío y son cosas que he sí he visto en mis círculos más cercanos y creo que soy una de las pocas escritoras a las que se les cuestiona tanto esto en México. A Dolores Reyes nadie le anda preguntando si come tierra, por ejemplo.
Entonces, pues no quiero estar lidiando con eso toda la vida, que me estén diciendo “escribes de contextos que no son los tuyos” y que haya tanta dureza encima de mí. Además, pienso, para eso es la ficción, ¿no?
Lo que tengo muchas ganas de seguir explorando es la autoficción, hablar sobre mi contexto actual. Ahorita mis problemas siguen siendo problemas muy tercermundistas y muy barrializados, aunque ya tenga las herramientas para solucionarlos de formas menos caóticas y menos tristes que antes. Me interesa escribir sobre esas transformaciones, así como del clasismo que he experimentado en la escena literaria. Aunque digan que “el barrio es su performance”, me tratan como una persona barrializada. Si es tan falso y si es solo un performance, ¿por qué mis colegas me tratan tan distinto? Las críticas que recibo son mucho más rudas porque tienen que ver con procesos de barrialización. Y hay mucho qué decir sobre eso.
Además, no puedo traicionar esa parte de mí, la barrialización no es algo que se te quite. Es mi lengua, mi escritura y mi porvenir. Lo llevo siempre conmigo, hasta en la primera clase de un avión. Luego ahí la gente se ataca, me tratan distinto que a los demás.
FO: Es un tema gigantesco. Si la barrialización te sigue hasta primera clase, ¿qué pasa cuando tu origen te lleva directo a los márgenes más duros, como, por ejemplo, la cárcel? ¿Crees que hay personas que acaban ahí no tanto por sus actos, sino porque la marginalización social condiciona sus actos y condiciona, también, cómo son juzgados por los demás? Has dado clases y talleres en 30 penales femeniles, acompañado procesos, escuchado justificaciones y silencios. Háblame más de esa experiencia.
DDLC: Bueno, las cárceles son un universo complejísimo. Para empezar, porque hay personas muy diversas y todas están ahí y son juzgadas con la misma vara sin importar qué hayan hecho. Verdaderamente hay gente que es inocente y lleva ahí adentro 10 años o más sin una sentencia. También hay personas que han sido acusadas de un crimen que no cometieron. Y luego están las que están ahí por crímenes que sí cometieron y son muy atroces. Algunas actuaron en defensa propia, otras por problemas graves de salud mental… es abrumadora la cantidad de mujeres que están adentro por hacerle caso a un vato. O sea, porque su papá, su hermano, su novio, su esposo, las convenció o incluso las obligó o por amor ellas decidieron participar en actos delictivos. También las que hay adentro que de verdad sí no pueden relacionarse de otra forma que no sea mediante la violencia. Que tienden a la mierda, pues. Y no hay forma de reinserción para ellas.
Tuve alumnitas que me representaban un verdadero reto. Recuerdo a una alumna en Santa Marta. Se veía que tenía problemas con el abuso de sustancias, pero era muy simpática, servicial, participativa, lo normal. Iba a pasar mucho tiempo encerrada, llevaba encima unos crímenes graves. Pero ahí adentro nada es lo que parece. Luego me enteré por sus compañeras que tenía aterrorizadas a todas las chicas —Las Turquesas, les dicen— y que había terminado la vida de otra interna. Es una persona que no tiene posibilidad de reinserción, sabe que va a pasar toda su vida en la cárcel y ya nada le importa. Y como tiene un problema de sustancias, hace cualquier favor con tal de que le pagues para seguir consumiendo. Esa es su vida.
Dentro de las cárceles podemos ver lo mismo que vemos fuera, en la sociedad, sean contextos precarizados o no. Y eso tiene que ver con violencias estructurales. Hay personas que de plano no van a encontrar las herramientas para vincularse de otro modo. Así como también hay personas que cometieron crímenes horribles —terrorismo y así— y que se ve que están tratando de ser mejores personas.
Tenía también a la Azul de Ecatepec. Para mí era un reto enorme entenderla a nivel personal. La mayoría dice “Es un infierno estar aquí”, pero Azul opinaba que el infierno estaba afuera. Ella me decía que veía la cárcel como una oportunidad de vida, que le había dado los derechos que ella no tenía en libertad, donde no tenía en dónde dormir, ni tres comidas al día, ni agua para bañarse, ni acceso a la educación o a la salud. Entonces te pones a pensar en cuántas chicas hay como Azul. Tienes que haber vivido en condiciones infrahumanas fuera de la cárcel para que la cárcel pueda aportar algo a tu vida.
Muchas se casan ahí adentro con hombres que ni conocen a los que ven cuando se juntan con otros penales a tener actividades, para no estar solas porque está cabrona la soledad ahí adentro. En general, creo que en lo que he coincidido con ellas es que a todas nos gusta hablar de nosotras mismas. Si tú a ellas las quieres tener contentas y quieres que participen, no les preguntes qué es el amor, ni qué libro les gustó, pídeles que te digan en primera persona cuál es su color favorito y por qué, qué les gusta comer, qué día de la semana prefieren. Cosas en las que ellas puedan desahogarse y hablar de sí mismas. Eso les encanta. Te rompen el corazón con las cosas que cuentan.
Yo realmente pienso que la cárcel es un lugar de venganza. Definitivamente no es un lugar que nos vaya a garantizar paz, justicia, acceso a la verdad o reparación.

Captus, Guadalajara, 2024. Fotografía mía.
FO: Recuerdo ahora la tragedia de Medea, que ultimadamente va sobre la justicia. No como concepto penal o moral, sino como experiencia humana, esa necesidad visceral de que alguien pague, ¿cómo entiendes tú la justicia?
DDLC: Pienso que la justicia sería encontrar las herramientas colectivas para que la violencia no se repita. Es decir, si hay feminicidios, para mí la justicia no es que haya feminicidas en prisión por el resto de sus vidas. Ha habido un par de casos recientes muy sonados de hombres que han dejado en video la confesión del crimen que van a cometer, donde ellos asesinan a sus parejas sentimentales o exparejas y después se suicidan ellos mismos. Para mí justicia sería de entrada que ningún hombre tenga una crisis de salud mental tan grave que lo lleve a tener esos pensamientos.
Poder salir de los umbrales de la precarización, para mí eso sería la justicia. Que la garantía de no repetición no fuera un castigo, o sea, la cárcel, sino la creación de espacios, comunidades, donde las personas que se vinculan a través de la violencia obtengan las herramientas para dejar de hacerlo, que pudieran salir de ahí con una oportunidad para encontrar un trabajo que garantice que no van a volver delinquir. Que en serio tuvieran una oportunidad de reformarse.
Poder salir de los umbrales de la precarización, para mi eso sería la justicia.
La justicia sería garantizar que las cosas que nos lastiman no pasen, que no haya asesinatos de mujeres, que no haya reclutamiento en el crimen organizado o que los hombres tuvieran las herramientas para gestionar su dolor o el rechazo. No está bien que nadie se grabe llorando diciendo que la única opción que encuentra al dolor que está sintiendo es matar a su pareja y suicidarse. Las violencias estructurales y estructuradas que producen estas formas de vincularnos no han sido atendidas y solo nos enfocamos en el castigo. Así no sirve de nada. Justicia sería que las condiciones fueran las mismas para todos, de raíz. Es algo muy complejo.
Si por mi fuera, aboliría todo el sistema carcelario. Lo odio.
FO: Y, para ti, ¿qué es la libertad?
DDLC: Uy, qué difícil. Es muy complejo, muy muy complejo. ¿Sabes? Hay una cosa curiosa: para muchas mujeres en prisión uno de los libros que ha dado sentido a su encierro o a conservar su dignidad es El hombre en busca del sentido. Es una locura. Mucha gente le bufa a ese libro, ¿no? Así de que “ah, superación personal barata”. Para ellas simplemente se trata de una persona que estuvo encerrada como ellas y las ayuda a sobrevivir su realidad.
Esa lectura les ha devuelto un poco de agencia. Por ejemplo, comerse el rancho, así le llaman a la comida que les dan. Si te comes todo el rancho, si comes poquito rancho, si te bañas por la mañana, si te bañas por la noche. Pequeñititas cosas donde aún tienen ese margen de decisión. Eso las hace sentir muy bien.
Con la libertad a veces nos ponemos muy intransigentes, yo lo he visto mucho en el feminismo, donde te dicen que no hay elecciones libres en el patriarcado, ni en el capitalismo, que estás condicionado por todos lados, absorbido por la hegemonía, que hay constantemente propaganda, bombardeo a nuestro alrededor…
Pero en las cárceles he visto que siempre conservas un margen de decisión, aunque no lo veas. En este sentido, para mí la libertad está en darte cuenta de que conservas esa agencia, casi invisible a veces, y empezar a hacerte cargo de tus decisiones a partir de ello. A veces hay que decir: Esto no fue el patriarcado, no fue el amor romántico, no fue nada, güey. Lo hice por pendeja, porque así me gusta estar. Lo hice yo. Y punto.
Y lo más importante de la agencia: ¿qué vas a hacer con esa poquita que tienes?
FO: Claro. Y tratar de orientarla hacia un bien, ¿no?
DDLC: Sí, justamente. Te decía en un inicio que siempre he sido una persona muy impulsiva y peleonera. Con el tiempo y con terapia he entendido que es un rasgo de mi personalidad y que no se me va a quitar, pero he aprendido herramientas para cubrir esa cuota, por decirlo de algún modo.

Arrebato. México, 2025. Fotografía mía.
Mi terapeuta me decía, “Pon tú que esto es un videojuego, donde un monito tiene que comer cierta cantidad de honguitos al día. Pon tú que cinco. Y hay honguitos rojos, que son los de la impulsividad violenta y honguitos azules, que son los de la impulsividad limpia tu casa o construye algo. Tú sólo tienes que elegir con cuáles vas a suplir la necesidad del monito”.
Y no estoy diciendo que sea fácil. Me cuesta mucho trabajo, a veces sólo quiero agarrar de las greñas a todo el mundo. Me desespero con facilidad. Pero está en uno encausar la energía, decidir qué honguito te vas a comer. Así construí mi casa, por ejemplo. Un día subí a la azotea de mi mamá y dije “Aquí cabe un cantón.” Y al día siguiente le hablé al maestro. Y en una semana ya estábamos construyendo. Ese fue un acto impulsivo, claro. Y es que a veces hay que tomar las decisiones rápido porque si no, no las tomamos nunca. Y hay que direccionar la impulsividad hacia algo que aporte, que construya. Igual en mi escritura, me gusta tomar riesgos, ser subversiva y decir lo que quiero decir sin estarle dando muchas vueltas a las cosas.
FO: Y esto toca también el tema de la libertad y de la agencia que tenemos sobre nuestros actos. En ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, justo ahí está la posibilidad de tener agencia. Eso me gusta. Te entiendo más de lo que crees. Dahlia, ya hablamos de la literatura como acto de resistencia y denuncia, de tu experiencia en cárceles, de la justicia y la libertad. Hemos hablado de la realidad de la periferia. Hay algo más que excluye la hegemonía y que me gustaría abordar aquí: la ternura. ¿Dónde la ubicas tú?
DDLC: Bueno, la verdad es que es una cosa extraña porque a mí las cosas me enternecen mucho. Sobre todo los cuidados, es decir, las personas que cuidan a otras y que cuidan la fragilidad, la vulnerabilidad y la vida de otros seres vivos. Eso me enternece muchísimo, aunque en general no me considero una persona muy cariñosa.
Pero también es cierto que me cuesta mucho trabajo empatizar con ciertas circunstancias. Yo logro empatizar más con las personas moralmente grises. Aquellas personas que todo el mundo desprecia, esas son las que más despiertan la empatía en mí. Personas que están en conflicto con la ley, en situaciones de mucha marginalidad, los locos. A ellos les doy mi ternura. Algunas de mis alumnas en la cárcel habían cometido crímenes horribles y a mí me caían bien. Y yo me preguntaba, ¿cómo es esto posible?, ¿cómo puedo empatizar con alguien así?
Y mira, ahorita mi gata estaba maullando porque andaba en otro espacio y ella quiere venir conmigo y a mí me parece una locura. Tengo tres lomitos y dos michis, pero en especial ella me parece una cosa hasta mágica lo mucho que nos quiere. Es que te juro que se le nota el amor, no solamente es domesticación, y me parece mágico como una criatura tan bonita pueda amar a unos humanos. La veo toda peludita con sus bigotitos y me pregunto: ¿por qué nos quieres? Deberías querer solo a otros gatos. ¿Por qué quieres a los humanos? No nos quieras. No te merecemos.
Siento que en realidad todas las personas somos como yo, pero no lo decimos.
A ver, tampoco es que yo pueda ir rescatando personas en conflicto con la ley por la vida, pues ya bastante tengo con las que estoy ahí procurando, pero creo que al menos a través de la literatura puedo darles mi ternura y puedo darles una voz.
FO: Claro, los afectos también están politizados. Es muy interesante lo que dices.
DDLC: Sí. Eres feminista, pero con quién, eres antipunitiva, pero con quién, te enterneces, pero con qué. La ternura no es neutra ni universal. Se distribuye, se niega. Politizar los afectos es reconocer que el amor, como la justicia, también elige a quién alcanza, a quién no.



Primero y segundo: Sin título, 2025. Fotografías mías. Luego: Rosario y su bebé de la serie White Fence de Graciela Iturbide. Portada de Reservoir Bitches, versión inglesa del mundialmente famoso Perras de reserva de Dahlia de la Cerda.
Entrevista realizada por Fernanda O. a Dahlia de la Cerda.
Ciudad de México, julio 2025. Publicada en Punto Caracol.