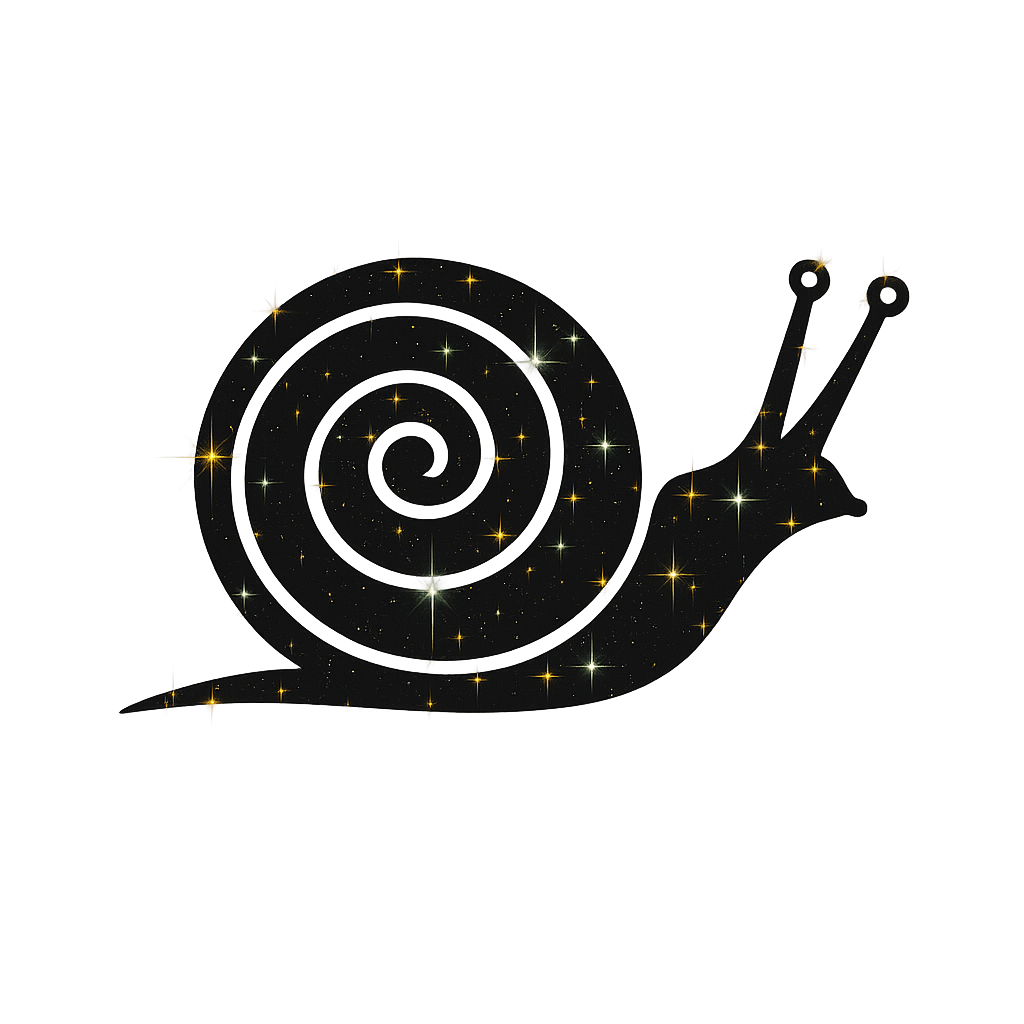Tiempo de lectura: 11 minutos.
Bienvenida sea la temporada cáncer. En honor a mi cangreja favorita y como reflexión de mi propia vuelta al sol, hablaré sobre los afectos a partir de la arqueología emocional de una figura simbólica que me gusta mucho. La intención es hacer un análisis explotado, asociativo, brincar de una cosa a la otra.
Nacida el 1º de julio de 1961 bajo la constelación del cangrejo, signo de la luna, del agua, de la madre arquetípica, Diana fue una mujer sensible a la par que visionaria, excéntrica, disidente. Pero sobre todo, representa un cuerpo afectivo desbordado intentando sobrevivir en un sistema diseñado para sancionar cualquier expresión emocional que no respondiera a los códigos del poder, en este caso, los de la monarquía británica. Podemos detenernos un poco sobre este punto: se trata de una autoridad unívoca, concentrada, en contacto directo y legitimada por la divinidad. Y el rey siempre como la cabeza (sede de la razón y repositorio de la corona, dorada, lumínica, solar) de todo el órgano político, económico y social, como apuntaló tan bien Hobbes en su Leviatán. Claro, hemos tenido reinas poderosas, pero todas han encarnado el arquetipo del rey.
Si bien la monarquía como sistema político pasó de moda, podemos entenderla como una expresión más de un andamiaje conceptual ubicuo tanto en el tiempo histórico como en las diferentes esferas de lo humano: una macroestructura de poder absolutista, frío, seco, masculino. En ese contexto, la figura de Diana encarna algo mucho más grande que sí misma: representa la sensibilidad femenina que ha sido infravalorada por siglos. Madre, esposa, princesa; mujer sentimental y dramática que, en su boda – evento megatelevisado – se niega a predicar los votos de obediencia. Allí donde Diana ofrecía contención emocional, compasión y vulnerabilidad como lenguaje, el sistema le respondió con control, juicio y vigilancia. Más allá de reconstruir una verdad histórica, lo que vale la pena es entenderla desde su dimensión emocional, simbólica, cultural. Diana fue un espejo emocional de las masas. ¿Cómo, si no, entendemos las reacciones desmedidas que provocaba? ¿Por qué fue tan querida?
La razón por la que este fenómeno siquiera tuvo cabida puede ser nombrada: es la exclusión sistemática de la sensibilidad femenina – como energía, como lógica relacional, como cuerpo – del relato civilizatorio moderno. Lo que se considera “demasiado emocional”, “intenso”, “dependiente”, “irracional”, ha sido patologizado no porque sea intrínsecamente destructivo, sino porque interrumpe el orden masculino que necesita afectos regulados, productivos, eficientes y enfocados. En este sentido, lo que Diana era verdaderamente representaba una amenaza.
[Es] la exclusión sistemática de la sensibilidad femenina – como energía, como lógica relacional, como cuerpo – del relato civilizatorio moderno. Lo que se considera “demasiado emocional”, “intenso”, “dependiente”, “irracional”, ha sido patologizado porque interrumpe el orden masculino que necesita afectos regulados, productivos, eficientes y enfocados.
La teoría feminista ya lo ha dicho desde distintos ángulos. Simone de Beauvoir mostró cómo lo femenino ha sido construido como “lo otro”: lo pasivo, lo informe, lo indeterminado. Luce Irigaray denuncia la lógica de unicidad dominante en que estamos inmersos y propone pensar la feminidad como una forma de multiplicidad, de exceso, de flujo. Lo femenino no como carencia, sino como desborde. Silvia Federici va aún más lejos. En El Calibán y la bruja, revela que el orden moderno se funda sobre la domesticación violenta del cuerpo femenino. La mujer deja de ser “bruja” – sabia, erótica, simbólicamente potente y conectada con los ritmos naturales – para ser madre funcional, esposa obediente, trabajadora no remunerada. Así, la sensibilidad femenina ha sido arrancada de la vida pública y convertida en debilidad, culpa, incluso enfermedad. Pero vamos todavía más lejos.
¿Y si la feminidad sí es lo informe, lo indeterminado, lo desbordado, pero lo es en tanto condición de posibilidad en el sentido más puro? La alquimia, como sistema de conocimiento ancestral, ofrece un marco revelador. El principio femenino es húmedo, receptivo, cíclico, maleable por naturaleza. Está asociado con el agua, con el útero, con la capacidad de transformar. La misma prima materia, sustancia inicial del proceso alquímico, representa el caos, lo oscuro, lo impuro, una masa húmeda y gestora, simbólicamente femenina.
Lo cíclico se opone a lo lineal. Vale la pena detenerse aquí, sobre el tiempo, que no es algo neutral. La forma en que lo medimos, organizamos y valoramos refleja una visión de mundo. El tiempo moderno se mueve en una sola dirección: hacia adelante. No admite retrocesos, repeticiones, estancamientos. Time is money, ante todo. Bajo este paradigma, no hay lugar para la pausa, la putrefacción, la regeneración. Acá todo lo que escapa a la eficiencia queda excluido: la menstruación, el duelo, el deseo. Y no se trata de que los hombres sean el problema, sino de que el mundo está organizado en torno a una visión de la realidad que premia lo masculino y castiga lo femenino – como arquetipos, como energías, como formas de existencia.
En el siglo XVI, Francis Bacon, padre del empirismo, habló de “torturar a la naturaleza para que revelara sus secretos”. Simbólicamente podemos equiparar a la naturaleza con lo femenino. Es claro que esta visión mecanicista y literal no solo anula formas de conocimiento asociadas con la intuición, el misterio, el símbolo y el ritmo, sino que además ejerce violencia para instaurar su primacía.
Lo cíclico se opone a lo lineal. Vale la pena detenerse aquí, sobre el tiempo, que no es algo neutral. La forma en que lo medimos, organizamos y valoramos refleja una visión de mundo. El tiempo moderno se mueve en una sola dirección: hacia adelante. No admite retrocesos, repeticiones, estancamientos. Time is money, ante todo. Bajo este paradigma, no hay lugar para la pausa, la putrefacción, la regeneración.
Y no dejo de cuestionarme: ¿Cómo avanza un tiempo no lineal? ¿Cómo rescatamos a esta palabra secuestrada? En realidad, la idea de avance como línea recta es una ficción humana. La naturaleza da constancia de una lógica rítmica y transformacional, metabólica. Las mareas suben y bajan por influencia lunar. Las especies coexisten sin jerarquías. A lo largo de todo el universo hay estructuras fractales, no piramidales. Las plantas crecen con pausas. El compostaje hace de la muerte un alimento. Los hongos viven de la degradación. Hay redes de interdependencia por todos lados y, más que tratarse de éxito en el mundo natural, encontramos persistencia y adaptación.
El tiempo humano tampoco es estrictamente cronológico. Estamos muy prestos a confiar solo en los relojes y las fechas, pero, ¿no es cierto que a través de la memoria el pasado reverbera, que a través del cuerpo los ciclos son palpables, así como la necesidad de la pausa? El tiempo, más que lineal, es vivencial. Y aunque la historia oficial no lo mida, es incuestionable que ese es el tiempo donde pasa todo lo que importa.
En tiempos modernos arrasamos el barbecho y sembramos sobre tierra exhausta. De ahí la necesidad del fertilizante, el ansiolítico, el analgésico y el estímulo que supla la falta de regeneración. ¿Dónde queda la putrefacción, esa fase oscura pero indispensable antes de cualquier transmutación en oro? En el orden moderno no hay oro, a lo sumo, hay oro de tontos.
Algo me queda claro: excluir a lo femenino no lo desaparece. En el mejor de los casos, se filtra, se infiltra, se vuelve símbolo, arte, enfermedad, resistencia. En el peor de los casos, se vuelve sombra y regresa deformado. Vámonos al terreno de los afectos, que todos conocemos tan bien. Vemos que formas legítimas de afecto (la pasión, la entrega irracional, la angustia amorosa, la necesidad de conexión) hoy son leídas como “tóxicas”. El mismo misterio femenino regresa como manipulación, como mentira. Pero eso que llamamos “toxicidad” (la desatada female rage de la cultura pop) es lo femenino no contenido, no integrado y devuelto como monstruoso, como locura. La intensidad emocional o el misterio no son el problema; el problema es no contar con estructuras simbólicas y culturales capaces de sostenerlos.


Eso que llamamos “toxicidad” es lo femenino no contenido, no integrado y regresando como monstruoso, como locura.



La pasión, por ejemplo, puede destruir, sí, pero también activar zonas dormidas del alma, devolverle vibración a una vida inerte. La pasión puede ser un portal. La entrega, cuando no se vuelve sumisión o codependencia, nos conecta con lo sagrado. Tal vez lo que llamamos “irracional” no es otra cosa que lo no gobernado por el yo. Además, la independencia total es una fantasía neoliberal, los seres humanos somos interdependientes por default. Y, claro, el misterio, cuando no encuentra un cauce, deviene ocultamiento, tal vez incluso mentira, pero bien reconocido es reverencia por lo que no puede ser explicado, lo inefable, lo trascendente. Finalmente, la angustia, pantanosa, no siempre es señal de patología; a veces es el síntoma de estar tocando algo vivo. Un cuerpo que tiembla cuando ama no está roto, está abierto.
Este ensayo no busca romantizar el desborde, pero sí proponer una política del afecto basada en la integración. Muchas de las formas que hoy llamamos “problemáticas” en las relaciones humanas no son desviaciones privadas, sino efectos de una cultura emocional enferma. Particularmente, una cultura que glorifica el desapego, premia la independencia absoluta, sospecha del deseo profundo y convierte el amor en consumo o performance. Vivimos en un sistema donde los vínculos solo son válidos si no interrumpen la productividad, si no exigen demasiado cuidado. SE BUSCAN: Amores que puedan gestionarse, optimizarse, mostrarse como “maduros”. Estas dinámicas están inscritas en una lógica masculina, hay que verlo.
No nos vayamos muy lejos: el contenido que plataformas como IG arroja para mí y mujeres que me rodean, va sobre la superación de los vínculos ansiosos mediante el cultivo de la autosuficiencia y las actitudes indiferentes. A mis amigos, en cambio, se les ofrece el consumo de cuerpos femeninos. Ni uno ni otro representan un problema en sí mismos. Es más, al menos en cuanto a lo que yo he visto, algo me habrá resultado útil, sobre todo en un sentido práctico. Pero es tapar el sol con un dedo. Es una instancia más que valida la estructura. Un pseudo-empoderamiento. Lo importante es apreciar que estos contenidos emergen como manifestaciones de una disputa simbólica profunda. Y que esa disputa configura un modus vivendi colectivo que no favorece realmente a nadie.
La política emocional regula nuestras vidas más de lo que creemos. Así opera el sistema: no solo desde las leyes o los mercados, sino desde los afectos. ¿Quién merece amor? ¿Qué tipo de amor es “sano”? ¿Qué formas vinculares se premian y cuáles se castigan? A partir de una integración de los principios femenino y masculino, el amor, pensado como estructura política y cultural, se revela como posibilidad de hacer comunidad a través del temblor. Ojo: esto no tiene nada que ver con géneros, estamos en un terreno más abstracto, lidiando con arquetipos.
Diana es una figura central porque su biografía es la expresión amplificada de una experiencia compartida por muchas personas: haber amado como no se debe. El sistema la hizo pedazos específicamente por ser una mujer que encarnó una sensibilidad entera que el sistema rechaza, cristalizada en un afecto desbordado, desregulado, malentendido, y que no pudo – ni quiso – ocultar. También creo que Diana canalizó estos afectos en actos de filantropía, en el cariño hacia sus hijos y en su rol de “princesa del pueblo”. Pero igual.
Redimir esos afectos no es indulgencia ni excusa. Es acto político y, más que nada, es necesidad espiritual. No se trata de glorificar el desborde, sino de crear condiciones simbólicas y comunitarias para que ese desborde encuentre forma, lenguaje, sostén. Sanar el afecto es sanar la cultura. Y sanar la cultura es dejar de tenerle miedo a la intensidad femenina e integrarla.
Finalmente, si has leído hasta acá, va mi consejo. La carga simbólica de estas fuerzas es parte de una realidad que lo permea todo. Es totalmente irrelevante si se lo adjudicamos a la potencia de las creencias colectivas y le damos una explicación histórico-antropológica, o si se lo adjudicamos a la física y argumentamos que, en tanto que todo está conformado por la misma materia, lo humano tiene injerencia en el mundo fenoménico. O incluso si se lo adjudicamos a los dioses. Quizás haya un poco de verdad repartida en todo eso. Vaya, incluso es totalmente irrelevante si crees que todo esto es un montón de mierda. No lo hace menos potente (quizás hasta lo haga más potente, porque regresa como sombra). La clave está en traerlo a la conciencia. Así es como podemos manipular la realidad de verdad, como magos.
Nadie nunca sabe qué hacer con una mujer caótica, apasionada, sensible, incluso con una gran madre. Hasta creo que les da miedo. Pero hay algo de magnético en ello. Y no es un asunto que tenga realmente que ver con la belleza o la juventud. Esto se trata de algo más primigenio. Es atractivo porque es el complemento húmedo y maternal del que este mundo seco hasta la grieta tiene tanta sed.
Por eso la figura de Diana pulsa, arde, inquieta, tanto ahora como lo hizo entonces. Para mí, la clave está en la integración, el balance de los principios. Y, mientras tanto, algún acto de magia se puede hacer con esta sabiduría, ¿no?
Nadie nunca sabe qué hacer con una mujer caótica, apasionada, sensible, incluso con una gran madre. Hasta creo que les da miedo. Pero cómo encanta. Y no es un asunto que tenga que ver con la belleza o la juventud. Esto se trata de algo más primigenio. Es atractivo porque es el complemento húmedo y maternal del que este mundo seco hasta la grieta tiene tanta sed.

Fotografía de Mario Testino