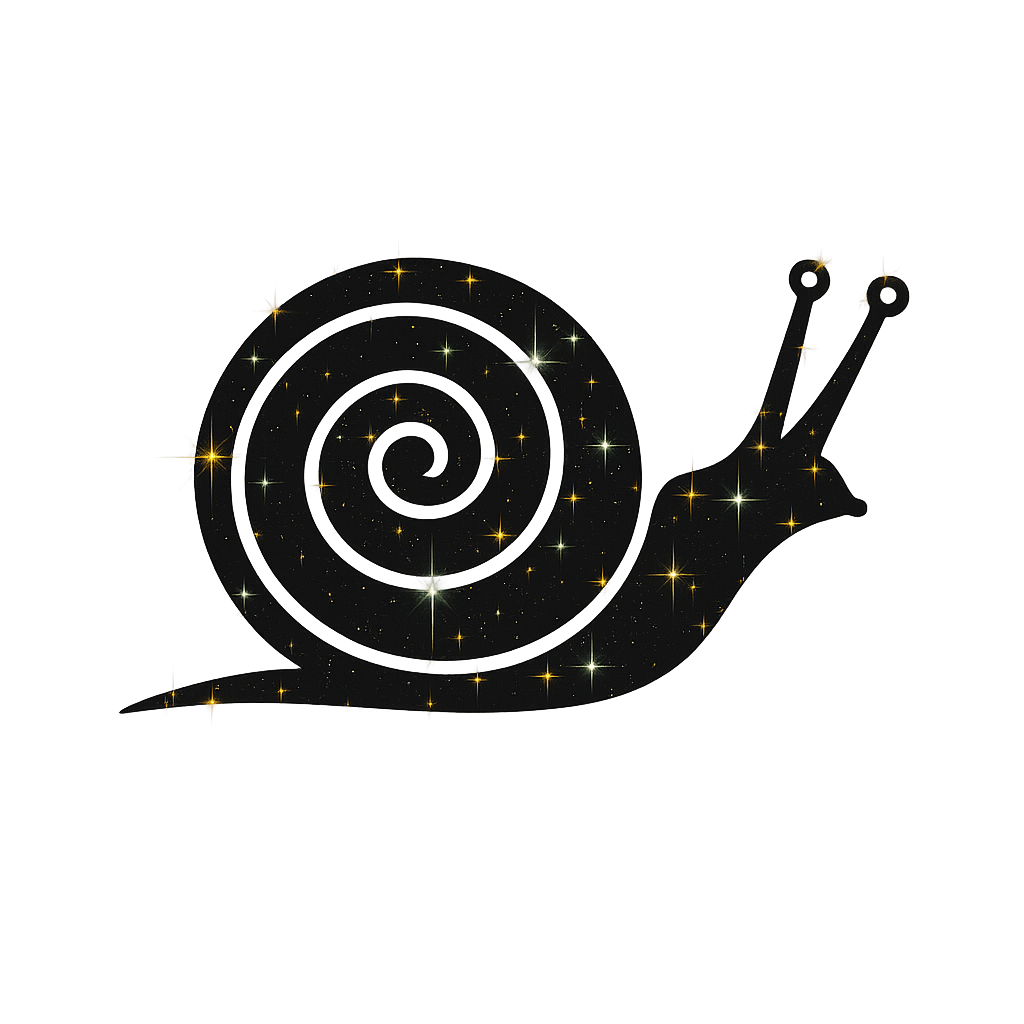Tiempo de lectura: 12 minutos
“I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, and another fig was Ee Gee, the amazing editor, and another fig was Europe and Africa and South America, and another fig was Constantin and Socrates and Attila and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions, and another fig was an Olympic lady crew champion, and beyond and above these figs were many more figs I couldn’t quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn’t make up my mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest, and, as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped to the ground at my feet.”
Sylvia Plath, The Bell Jar

Hasta ahora los higos de Sylvia Plath han sido para mí admirables globos de cristal por donde se cuela y se refracta la luz, tan bellos y tan perfectos en la higuera perenne de la imaginación que no osaría arrancar ninguno. Pero un higo no es un globo de cristal, un higo es una fruta que se pudre. La decisión apremia y el desenlace es absolutamente radical: el higo que no se elige cae al piso, anulando sus posibilidades de manera irreversible.
Todos los días tomamos decisiones, la mayoría ni siquiera pasan por el tamiz de la duda. Existe cierta expectativa de confianza en uno mismo, en que uno sabe lo que quiere, lo que es bueno para sí. Pero el reverso trágico de la elección parece ser la renuncia de una experiencia humana. ¿Cómo saber qué higo elegir? ¿Cuál es el bueno?
Se desprende de esta cuestión otra, aún más inquietante. ¿Qué tan libre es mi decisión? ¿Estoy eligiendo un higo porque lo deseo de verdad o porque pienso que lo deseo? Muy bien podemos hacer lo que queremos, pero no podemos querer lo que queremos, soltó Schopenhauer hace 200 años. El debate entre determinismo y libertad es tan viejo como la humanidad – y quizá sea uno de esos asuntos que nunca quedará completamente zanjado. Aceptaré su apertura para explorar ese jardín de senderos que se bifurcan. La forma misma de este ensayo será la de un ejercicio de la razón, aunque espero que al final sea algo más que eso.
Primero, sintamos el yugo del determinismo, en cuyo caso no había manera de escoger otro higo que el que escogimos
En el siglo XVII, Spinoza defendió uno de los determinismos más radicales de la historia: nuestras decisiones son peldaños en una cadena de causas infinitas que forman parte del entramado de la Naturaleza. En su sistema, la libertad es una propiedad exclusiva de esa totalidad autosuficiente que llamamos cosmos y nuestro deseo una de sus expresiones necesarias.
Un siglo después, las posturas mecanicistas pensarían el mundo como un reloj suizo, preciso y cognoscible. Laplace ideó a su célebre demonio, por ejemplo, una inteligencia capaz de conocer la posición y velocidad de todas las partículas del universo y, con ello, predecir con exactitud todo futuro y reconstruir cualquier pasado. Bajo esta lógica, la libertad se esfuma por cálculo: si todo puede saberse, todo puede predecirse.
El barón d’Holbach radicaliza esta visión: todos nuestros actos son resultado de la configuración de nuestros órganos y de las impresiones externas. Somos piezas intercambiables en una gran máquina cósmica. Para él, creer en la autonomía del sujeto es como creer que el agua hierve porque quiere.
Incluso Nietzsche, pensador de la transvaloración y el espíritu libre, sostuvo una postura bastante fatalista. Pero en lugar de lamentarse ante tal constatación, propuso el amor fati. Aceptar el destino, incluso desearlo, es la tarea del espíritu fuerte. Y si el universo repitiera sus actos eternamente, como sugiere su hipótesis del eterno retorno, el acto más libre sería afirmarlos una y otra vez, sin reservas.
Avancemos al siglo XX. En los años ochenta, el neurólogo Benjamin Libet registra que el cerebro emite señales eléctricas que anticipan una decisión aparentemente voluntaria, como mover una mano, hasta medio segundo antes de que el sujeto declare haberla tomado. ¿Qué se hace con un hallazgo así? Libet propone un margen mínimo de agencia: no iniciamos el acto, pero podemos vetarlo. Lo llamó free won’t. Una especie de libertad negativa o botón de “no, gracias”. Pero el veredicto es inquietante: ¿y si nuestra conciencia solo narra las decisiones ya tomadas en lo profundo de nuestro sistema nervioso?
La genética complica aún más el panorama. Estudios con gemelos criados por separado sugieren que mucho de lo que llamamos personalidad tiene una base hereditaria: temperamento, inteligencia, inclinación a la violencia. Pero incluso aquí la narrativa se complica y la epigenética interrumpe como correctivo: el entorno puede modular la expresión de los genes. Las guerras de nuestros abuelos, el estrés de nuestros padres, las carencias afectivas de la infancia: todo puede dejar huellas en el ADN sin alterar su código. Heredamos una pistola cargada. La experiencia y el contexto deciden si se aprieta el gatillo.
El veredicto es inquietante: ¿y si nuestra conciencia solo narra las decisiones ya tomadas en lo profundo de nuestro sistema nervioso?
Mientras los neurocientíficos y genetistas escudriñan la intimidad del cuerpo y la física clásica mira hacia las leyes inamovibles del universo, llega la teoría cuántica a la fiesta para anunciar que todo es más raro de lo que creíamos. A nivel subatómico el mundo se descompone en probabilidades. El azar no es una falla del conocimiento, sino una propiedad intrínseca en la materia del mundo. ¿Significa eso libertad? No necesariamente. Que algo ocurra al azar no lo convierte en un acto libre, pero sí dinamita la idea de un destino en piedra.
La teoría del caos, por su parte, sugiere que sistemas complejos, como el clima o la economía, pueden ser determinados y, al mismo tiempo, impredecibles. El aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en la planicie norteamericana. En estos sistemas, pequeñas variaciones pueden tener repercusiones totalmente imprevistas. Nuestro cerebro podría ser uno de esos sistemas caóticos, donde cada proceso tiene una causa, sí, pero la interacción de miles de millones de neuronas genera tal complejidad que nuestras acciones resultan efectivamente impredecibles. Así, la imprevisibilidad funcional no niega la causalidad, solo la vuelve inabordable, habilitando a su vez una forma de libertad: la posibilidad de responder con creatividad dentro de un marco causal.
Vemos que la ciencia contemporánea matiza el determinismo clásico. No hay alma incausada, pero tampoco un guion cerrado. Cada ser humano es un nudo singular de factores (genéticos, neuronales, ambientales) cuya conducta no puede predecirse con exactitud. En esa irreductibilidad, algunos ven espacio para la autonomía. Al menos nuestra conducta sigue siendo atribuible a nosotros, no porque escapemos a toda causa, sino porque somos un nudo complejo y único de causas.
Ahora, enfrentemos la levedad de la elección: la insoportable libertad de escoger nuestro higo, el más perfecto
Frente a los abanderados del determinismo, Sartre entró en escena con un ojo puesto en la libertad. “El hombre está condenado a ser libre”, escribió. Condenado, porque no pidió nacer; libre, porque no puede dejar de elegir. En la lógica sartreana, no hay refugio ni excusa: cada gesto, incluso el no actuar, es una elección, y culpar al destino o a la infancia es cobardía. Para él, la dignidad radica en asumir la responsabilidad de hacerse a uno mismo, instante a instante.
Kundera plantea que esa libertad viene con vértigo. En La insoportable levedad del ser, sus personajes toman decisiones cruciales sin nunca saber si hicieron lo correcto, ni qué habría pasado si elegían distinto. Lo que ocurre una sola vez es como si no ocurriera nunca. No hay segunda vuelta. Y esa levedad, el peso irremediable de lo único, se vuelve insoportable. Porque anhelamos que nuestras acciones tengan sentido, peso, necesidad. Pero simplemente no podemos saber si lo tendrán. En sus novelas, el azar irrumpe con fuerza: encuentros fortuitos, malentendidos, accidentes que cambian la vida. Lo contingente es bello y es frágil y precisamente porque nada está escrito todo importa en su carácter irrepetible.
Borges, en cambio, desplaza la pregunta e irrumpe con la univocidad de lo vivido, no como científico ni filósofo, sino como cartógrafo de lo inverificable: mundos paralelos, bifurcaciones del tiempo, infinitas versiones de uno mismo. La pregunta ya no es si somos libres o determinados, sino cuántas versiones de nosotros de hecho son igualmente verdaderas y significativas.
Lo contingente es bello y es frágil y precisamente porque nada está escrito todo importa en su carácter irrepetible.
Dostoievski lanza otro giro: incluso si solo hay un camino, el ser humano puede, por capricho soberano, elegir el desvío absurdo, el error intencional, la autodestrucción. En Memorias del subsuelo declara: “Estoy de acuerdo en que dos por dos son cuatro es algo excelente, pero puestos a elogiar, el dos por dos son cinco también resulta encantador”. Con esa famosa frase, Dostoievski condensa la paradoja de la libertad: incluso si la razón nos conviene, el espíritu humano desea sentir que puede hacer lo imposible. Los individuos libres pueden afirmarse contra toda lógica, pero deben afrontar las consecuencias: el dolor, el remordimiento, la locura.
Valéry, siempre inclinado hacia el filo exacto entre razón y poesía, pensó la libertad como un estado del espíritu: ni promesa de omnipotencia ni fuga sin dirección: tensión lúcida dentro del límite. En La Jeune Parque, el Destino medita sobre su labor: hilar y cortar el destino de los hombres. Por un instante duda: ¿y si no corto el hilo? Pero no: la necesidad triunfa, y la tijera cierra su filo. Valéry lanza otro gesto: “¡El viento se levanta! ¡Hay que intentar vivir!” Vivir, aun sabiendo que el viento sopla hacia el fin. Aquí la libertad no está en la evasión de lo real, sino en esa lucidez activa que se atreve a vivir con el destino, no contra él. Por eso, su idea de libertad es una danza de exactitud: un equilibrio entre el impulso creador y la conciencia de la finitud. No negar la muerte, sino hacer que cada gesto antes de ella valga la pena el intento.
Ahora, una pausa. La disolución del yo y del higo
El pensamiento puede ser el descenso a una madriguera llena de conejos inquietos. Se enciman, se reproducen, se canibalizan. El famoso overthinking que, las más de las veces, nos extravía más de lo que nos encuentra. Así también es este ensayo y, en parte, así es la filosofía académica occidental. Una coreografía de ideas empujándose por explicar el misterio de las cosas. Pero quizá sea necesario interrumpir el desfile, apreciar el misterio de las cosas. Desde el fondo de la madriguera, me doy cuenta:
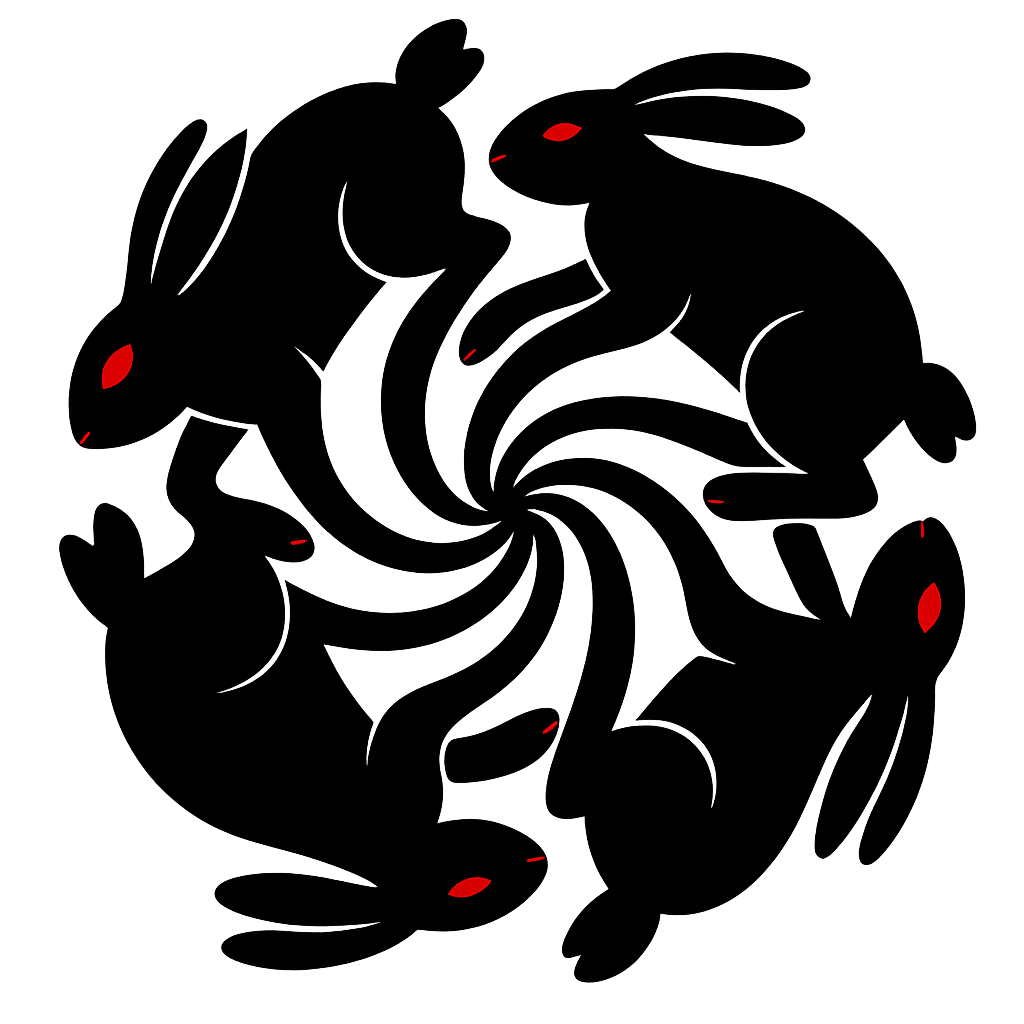
ambas categorías – higo (como plan externo y decisión inevitable) y libertad (como capacidad de decidir) – presuponen la existencia de un “yo” separado, un agente situado que está afuera de la acción. ¿Y si ese yo no es condición de la experiencia, sino su efecto? En ciertas prácticas contemplativas (o experiencias alucinógenas), el yo se disuelve. No desaparecen las sensaciones, ni la atención, ni la vida. Lo que desaparece es la figura que las ordena. Un sentimiento reportado como unidad sin identidad, la difuminación de las áreas parietales. Y lo que permanece es la experiencia en curso, el flujo. En ese estado, la pregunta por la libertad deja de tener sentido. No porque la respuesta sea sí o no, sino porque la pregunta se evapora.
El pensamiento puede ser el descenso a una madriguera llena de conejos inquietos. Se enciman, se reproducen, se canibalizan. El famoso overthinking que, las más de las veces, nos extravía más de lo que nos encuentra.
Aunque no creo que podamos acceder a estos estados de conciencia de manera prolongada y mucho menos permanente, podemos tomar sus marcos de referencia y usar las herramientas que proponen para acceder a ellos por instantes, que realmente es todo lo que necesitamos. Comprobadamente, el yo puede no ser el garante de la experiencia, sino una función emergente.
Y claro que la agencia es útil para moverse en el mundo social, ético, incluso legal. Sirve en lo cotidiano. Pero hay regiones de la conciencia donde simplemente no rige y aplicar sus categorías a estas regiones es como querer forzar la pieza incorrecta de un rompecabezas. Entonces surge una nueva libertad, mucho menos angustiosa. Algo así como una corriente o un latido. Tal vez la cuestión no sea libres o determinados, sino permeables, intuitivos, abiertos al devenir. En este sentido, no se trata ni de abandonarnos al cinismo del todo-está-escrito, ni de negar la causalidad, mucho menos de querer ir en contra de nuestra propia esencia solo por demostrar que se puede. Todas ellas son encomiendas necias. Esta libertad es un dejar que las cosas se muestren tal cual son y estar atentos a percibirlas en su verdad desnuda, dispuestos a guiar nuestra vida a partir de ese impulso vital y previo a la razón, aunque no por eso irracional.
Recuerdo las sabias palabras de Mary Oliver en Wild Geese: “You only have to let the soft animal of your body love what is loves”. Y es que la libertad quizá sea un poco más como un instinto animal, una verdad accesible para nosotros desde nuestra propia esencia, desde nuestra propia corporalidad. Sospecho que, en reciprocidad, cuando obramos de acuerdo a lo más orgánico en nosotros, las posibilidades del mundo se despliegan limpiamente, como si conociéramos el ensalmo del ábrete sésamo. Esa expectativa de confianza en uno mismo es adecuada, aunque quizá no como habríamos pensado. Al elegir desde la intuición (y no desde las supuestas certezas racionales), colapsan los senderos borgeanos y se desvanece el vértigo de Kundera: el camino perfecto es éste que he elegido.
Tal vez la cuestión no sea libres o determinados, sino permeables, intuitivos, abiertos al devenir. En este sentido, no se trata ni de abandonarnos al cinismo del todo-está-escrito, ni de negar la causalidad, mucho menos de querer ir en contra de nuestra propia esencia solo por demostrar que se puede. Todas ellas son encomiendas necias. Esta libertad es un dejar que las cosas se muestren tal cual son y estar atentos a percibirlas en su verdad desnuda, dispuestos a guiar nuestra vida a partir de ese impulso vital y previo a la razón, aunque no por eso irracional.
La higuera no representa solo opciones de vida, sino roles que socialmente se han presentado como mutuamente excluyentes. La maternidad, la esposa devota, la carrera intelectual, el arte, la independencia, los amigos, la aventura. La escena de Plath es un sabotaje al deseo. El yo lírico no puede comerse ningún higo porque todos están cargados de significado y solo parece haber tiempo para el cálculo, la proyección, la angustia. ¿Y el tiempo para admirar la belleza de la posibilidad y desearla en su potencia, incluso si no se realiza? ¿El tiempo para disfrutar el higo que sí elegimos? Plath no se queda sin higos porque no pueda decidir. Se queda sin higos porque el sistema de valores que le impusieron hace que cualquier decisión parezca una traición a otras partes de sí. En este sentido, la higuera es más una metáfora sobre la escisión interna que sobre la indecisión. Y la tragedia no es la putrefacción de los higos, sino la culpa que produce escoger uno sobre otro, el tiempo perdido en el rumiar incesante y el secuestro de la paz. Y todo ello para qué, cuando el fruto de nuestro deseo está al alcance de la mano.

yo, difuminada